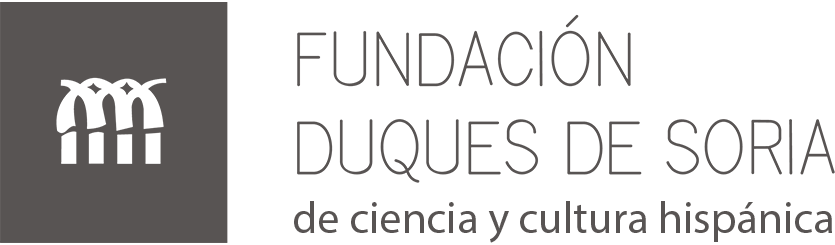Inauguración de la exposición “Paisajes y ciudades en las fotografías de Augusto Arcimis”
© FDSCCH
Actividades organizadas por la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica y el Centro Internacional Antonio Machado en julio de 2015.
El acto ha sido presidido por los Duques de Soria en el Aula Magna Tirso de Molina, en Soria.
Además, los Duques de Soria han inaugurado la exposición “Paisajes y ciudades en las fotografías de Augusto Arcimis”

Soria, 1 de julio 2015
La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDSCCH) ha celebrado este miércoles, 1 de julio, su Acto Académico Anual en el Aula Tirso de Molina, de Soria, con la lección magistral que ha impartido el Director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, titulada “El español de todo el mundo: la lengua y el habla”. El Acto ha sido presidido por los Duques de Soria, SAR la Infanta Doña Margarita y el Dr. Carlos Zurita.
Además, los Duques de Soria y el presidente de la FDSCCH, Rafael Benjumea, han inaugurado en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, junto al Alcalde de Soria y el Rector de la Universidad de Valladolid, la exposición “Paisajes y ciudades en las fotografías de Augusto Arcimis”, presentada por el catedrático Nicolás Ortega, de la Universidad Autónoma de Madrid, comisario de la muestra y miembro del Instituto del Paisaje de la Fundación.
ANEXO, Discursos y actividades previstas para el mes de julio.
PALABRAS DE SU ALTEZA REAL LA INFANTA DOÑA MARGARITA, DUQUESA DE SORIA, EN EL ACTO ACADÉMICO ANUAL DE LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA DE CIENCIA Y CULTURA HISPÁNICA, EL 1 DE JULIO DE 2015, EN EL CONVENTO DE LA MERCED DE SORIA.
Cuando hace treinta y cuatro años Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, mi hermano, me honró con el Ducado de Soria, ya supimos -mi marido y yo- que nuestra relación con Soria iba a ser mucho más que una coincidencia nominal.
En 1988, unos años más tarde, decidimos que nuestra unión con Soria -que es ante todo afectiva- debía cristalizar en una institución cultural, e iniciamos el proceso de crear la Fundación. Para hacerlo buscamos personas de la mayor capacidad y prestigio, que se sumaran a nuestro proyecto y aportaran su capital intelectual y su probado criterio en el Patronato, órgano que ejercería como cerebro de una institución de la que mi marido y yo seríamos el corazón.
Así, en 1989, hace ya más de 26 años, creamos esta Fundación, y desde 2012 añadimos a su nombre las claves de su interés: la Ciencia –o sea, el conocimiento en sentido amplio; y la Cultura Hispánica, ese extraordinario patrimonio común que aportamos a la humanidad quienes nos expresamos en español.
Hoy venimos un año más mi esposo y yo a celebrar con ustedes esa decisión nuestra y de nuestro Patronato de hace ya tantos años. Celebramos no solamente la decisión de crear la Fundación, sino también la de mantenernos cuidadosamente alejados de su gestión en todas las áreas, y también en la económica. El paso de estos 26 años ha mostrado que es posible hacer armónicamente compatible la separación completa respecto a la gestión y al mismo tiempo mantener la más estrecha implicación en la actividad y en el desarrollo de la Fundación.
Para conseguirlo -eso sí- hubo que acertar identificando e incorporando al proyecto a quienes desde el inicio pudieran y supieran gestionar la Fundación desde la seriedad sin fisuras y desde el estricto respeto a las formas y a las normas. Esa seriedad de gestión, y el acierto del Patronato en la selección de objetivos y líneas de acción, ha propiciado la complementariedad de la Fundación con el mundo de la academia y de la universidad, y ha generado las empatías que son el soporte solidísimo que permite a la Fundación seguir adelante al margen de la coyuntura económica, de la crisis.
El Presidente de nuestro Patronato, Rafael Benjumea, principal responsable de la siempre correcta y acertada gestión de la Fundación, nos ha acompañado desde el principio con su dedicación, acierto y generosidad, y por ello le expresamos nuestra más afectuosa gratitud. Nos acaba de resumir la actividad de la Fundación en 2014, y los planes en curso para 2015. Y desde la Presidencia de Honor no podemos más que admirarnos de la labor desarrollada, continuada hoy gracias al voluntariado y la colaboración desinteresada de tantas personas, a quienes expresamos nuestra mayor gratitud.
Nuestra perspectiva sobre la actividad de la Fundación es doble. Como promotores e impulsores de la Fundación, desde su origen y a lo largo de toda su trayectoria, nos sentimos íntimamente unidos a ella. Pero también, desde la perspectiva externa que nos da ser ajenos a su gestión material y administrativa, podemos ser objetivos al valorar desde la Presidencia de Honor el mérito y la importancia de su labor. Gracias por ello al equipo de gestión que con eficacia sostenida, bajo la desinteresada coordinación de Don José María Rodríguez-Ponga, ha ejecutado los planes del Patronato con la precisión, la dedicación y la sensibilidad precisas para tratar de acercar la Fundación a la excelencia.
La Fundación ha mostrado en estos 26 años que hacer siempre lo correcto, hacer siempre las cosas bien, no es solo un objetivo obligado, sino que es plenamente compatible con la eficacia y con la inexcusable lealtad a las normas e instituciones que los españoles nos dimos en 1978. Por eso reafirmamos el decidido compromiso de nuestra Fundación de servir al interés general fomentando la convivencia y la concordia.
Termino ya, agradeciendo su presencia en este acto a la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, al Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, al Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, al Presidente de la Diputación de Soria y al Alcalde de Soria. Su presencia es el exponente de la atención que dedican a nuestra Fundación sus respectivas instituciones.
Vamos a tener ahora la extraordinaria ocasión de oír al Director de la Real Academia, Don Darío Villanueva Prieto, que va a impartir la lección magistral titulada “El español de todo el mundo: la lengua y el habla”.
Muchísimas gracias por su atención.
PALABRAS DE DON RAFAEL BENJUMEA CABEZA DE VACA EN EL ACTO ACADÉMICO ANUAL DE LA FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA DE CIENCIA Y CULTURA HISPÁNICA, EN EL CONVENTO DE LA MERCED DE SORIA, EL 1 DE JULIO DE 2015.
Un año más, y con más ilusión si cabe, hemos convocado este Acto Académico Anual de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, que se celebra desde hace más de 20 años en esta Aula Magna del Convento de la Merced, nuestra sede, como colofón académico de las Fiestas de San Juan. La Fundación ha atravesado en los últimos años situaciones difíciles económicamente que aun no son totalmente del pasado. Pero encaramos el futuro con ilusión y sobre todo con determinación. Porque, lejos de dejarnos amilanar por las dificultades, las hemos sabido afrontar con valentía, desde la decisión de llevar adelante el proyecto de la Fundación, en el que tan firmemente creemos.
Esta Fundación, que tiene como objetivo central el apoyo a las actividades de estudio de la lengua y de la Cultura Hispánica, con especial interés en el Hispanismo y sobre todo en el Hispanismo Internacional, esa extraordinaria pléyade de estudiosos que perteneciendo por nacimiento a otras lenguas y culturas, han adoptado el estudio de nuestra lengua y de nuestra cultura hispánica como razón de ser de su actividad profesional, y aun vital. A estos hispanistas no hispanos les debemos enorme reconocimiento y respeto, y la Fundación ha hecho suya la deuda colectiva que tenemos con ellos quienes somos por nacimiento parte de esa gran comunidad hispana.
Hay que decir que los hispanistas del mundo han respondido a la atención y al reconocimiento de la Fundación, primero nombrando únicos Socios de Honor a los Duques de Soria, y ahora haciendo de nuestra casa su propia casa, al fijar en Soria y en el Convento de la Merced la sede mundial de la Asociación Internacional de Hispanistas, que agrupa a más de dos millares de hispanistas de universidades de todo el mundo.
Hace solo unas semanas se reunía aquí en Soria, subrayando su vinculación con la ciudad y con esta su sede, la Junta Directiva de la Asociación, órgano permanente de los hispanistas entre sus congresos trienales. Y aquí nos acompañó a recibirles el Alcalde de la ciudad, sensible a la trascendencia de que los hispanistas del mundo hagan de Soria su centro de gravedad.
En nuestro apoyo al Hispanismo recordaré que desde hace dos décadas mantenemos dentro de nuestra Cátedra Carlos V, creada en 1990, el Lectorado de español en la Universidad de Amberes y los premios Carlos V a los mejores estudiantes de español de esa Universidad, pero también desde hace 15 años el Seminario Hispánico de Doctorado, sobre Ediciones de Clásicos Españoles, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en colaboración con la Hispanic Society, impulsado por la ilustre hispanista Lía Schwartz. Entre muchas otras líneas de apoyo, el Boletín de la Asociación Internacional de Hispanista, promovido por la Profesora Schwartz cuando presidía la Asociación, se hizo realidad en esta casa hace ya muchos años y desde aquí se sigue editando, aunque ya en su mayor parte en formato digital.
Ya hemos formado el jurado de la II Edición del Premio Duques de Soria de Hispanismo en Bélgica, que presidirá el académico Ignacio Bosque, al que compiten las mejores tesis de máster en lengua española de las siete universidades Belgas que imparten estudios de español. Este Premio, nacido y sostenido con el impulso activo del hispanista belga Profesor Verdonk, se entregara el próximo febrero en el Palacio de las Academias de Bruselas. En su I Edición de 2014 presidió el Jurado el hoy Director de la Real Academia Española, Profesor Darío Villanueva, que impartirá dentro de unos minutos la Lección Magistral de este Acto.
Hemos firmado un acuerdo con la Fundación Universitaria de Castilla y León para el apoyo al Encuentro de Fronteras de la Ciencia que viene reuniendo alternativamente en Salamanca y en Valladolid a estudiantes y jóvenes investigadores con los mejores maestros del mundo de la Física, coordinados por nuestro Patrono el Profesor Fernando Tejerina, para analizar los últimos avances mundiales en este campo. Quiero agradecer muy especialmente a Juan José Mateo su sensibilidad y apoyo hacia la Fundación, y no solamente por este acuerdo.
La Ciencia, presente en el nombre de la Fundación, es el conocimiento en sentido amplio, y sin ciencia no puede haber cultura: en la Fundación siempre lo hemos tenido muy presente. Por ello estamos trabajando en un proyecto, aun en fase embrionaria, que une el desarrollo tecnológico fruto de la ciencia con la relevancia internacional de la lengua española: una idea que desde el principio ha estado latente en esta Fundación.
Firmamos en abril pasado un acuerdo con la Fundación Don Luis I, vinculada al Ayuntamiento de Cascáis, por el que se ha puesto en marcha en esa ciudad un Museo con fondos que Duarte Pinto Coelho nos legó, se ha fijado en él la Delegación en Portugal de nuestra Cátedra Conde de Barcelona, con nuestra patrona María Pinto Coelho al frente, y desde allí queremos reeditar el año próximo el Encuentro Luso Español de Arquitectura, de la Cátedra Conde de Barcelona.
Hemos celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca, como el año pasado, el Encuentro de Literatura y Periodismo que dirige desde hace muchos años Jesús Fonseca, a quien desde aquí quiero agradecer su esfuerzo y su apoyo inquebrantable. El año pasado impartió la Lección Magistral Luis María Anson y este año lo ha hecho Isabel San Sebastián. Y en la Universidad de Valladolid hemos colaborado en un Seminario de Lengua Española dirigido por nuestra Delegada la Profesora Carmen Hernández, con la participación destacada del Profesor Humberto López Morales.
El Centro Internacional Antonio Machado merece mención especial, porque está llamado a llenar, junto con la Asociación Internacional de Hispanistas, el vacío académico dejado en este edificio por la marcha al Campus de la Escuela Universitaria de Empresariales. Por segundo año imparte sus clases en este Convento, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y con la acreditación del Instituto Cervantes. En estos días están aquí un grupo de estudiantes de la Universidad de Nebraska, abriendo una línea de colaboración que sin duda irá a más, porque este Centro ofrece un perfil distinto de enseñanza de la lengua española, con la cultura hispánica como compañera inseparable, que permiten augurarle una posición preeminente. Gracias por su papel esencial en esta iniciativa a José Ángel González Sainz, a Graziella Fantini y a José María García, cuya determinación e implicación son un claro ejemplo a seguir.
En cuanto al Instituto del Paisaje, que en ningún momento ha interrumpido ni frenado su actividad, reunirá aquí su Seminario anual en otoño próximo, dirigido por nuestro Patrono Eduardo Martínez de Pisón y por el Profesor Nicolás Ortega, a quienes quiero agradecer muy especialmente su apoyo continuo y su dedicación.
En el otro extremo de Castilla y León, la Fundación sigue activa en el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo, gracias a la desinteresada dedicación del voluntariado que lo hace posible, con actividades de vocación transfronteriza con Portugal tanto en temas de patrimonio cultural como de salud pública o de desarrollo local.
Este mes de julio la Fundación ofrecerá en Soria un programa dirigido al público como hacía varios años que no se daba. Además de la Lección Magistral del Director de la Real Academia Española, estarán las ya tradicionales Confesiones de Autor oficiadas con su maestría habitual por el Profesor Santos Sanz Villanueva, cuya constante colaboración de muchos años con la Fundación ha traído a Soria a un número elevadísimo de los mejores creadores españoles; es difícil encontrar otro lugar en España en el que se haya podido conocer y escuchar en directo a tal numero de autores. Este año ‘confesarán’ aquí en este Aula Magna Juan Bonilla, Carme Riera, Marcos Giralt Torrente y Joaquín Leguina.
Pero además el Centro Internacional Antonio Machado ofrece dos ciclos de conferencias: el titulado “Literaturas Laterales” en que intervendrán José Benito, Alejandro Alonso, Alfonso Armada y Guadalupe Arbona; y el titulado “Pensamiento y Política” en el que intervendrán Francisco Sosa Wagner, Mercedes Fuertes, Félix Ovejero y Juan Díez del Corral. Y tambien habrá del 6 al 9 de julio un Ciclo de Cine promovido por la asociación ALCES XXI con la colaboración de la Fundación y del Centro Internacional Antonio Machado, en el que intervendrán siete jóvenes directores españoles.
Seguiremos ofreciendo, todo un clásico, una conferencia de Alfredo Jimeno sobre la vida rural de la Numancia celtibérica. Gracias, una vez más, a Alfredo Jimeno, por su apoyo incondicional a la Fundación.
Tras varios años en que no habíamos podido organizar la exposición que durante muchos años fue preludio inseparable de nuestro Acto Académico Anual, este año hemos vuelto a exponer en el Palacio de la Audiencia, esta vez fotografías de Augusto Arcimis que la Fundación recibió en herencia de la nieta de quien fue fundador del Instituto Meteorológico Nacional. La exposición ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Soria y del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que conserva para la Fundación el fondo fotográfico. La exposición, que con tanto rigor como generosidad comisaría el Profesor Nicolás Ortega, del Instituto del Paisaje, nace con vocación de viajar después de Soria a otros lugares como La Granja de San Ildelfonso. Quiero agradecer también a Blanca Arévalo su catalogación del Fondo Fotográfico Augusto Arcimis, que ha permitido ponerlo en valor.
Termino ya, dando las gracias a todos los que colaboran con la Fundación de forma desinteresada, y sin cuyo apoyo no sería posible hacer lo que se hace. Y especialmente a José María Rodríguez Ponga, nuestro Secretario General y a los que forman su despacho profesional, que dedican a esta institución un tiempo y un interés invalorable.
Al Patronato de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica quisiera agradecerle desde aquí todo el apoyo y la colaboración con la institución en todo momento. Para reunir apoyos que permitan mantener la actividad, recientemente ha creado el Patronato un Consejo de Protectores al que se van sumando nuevos miembros y que promete ser un soporte fundamental. Todos los que quieran animarse a formar parte de nuestro Consejo de Protectores en cualquiera de sus niveles está invitado a hacerlo.
Dejo para el final la mención a los Duques de Soria, nuestros Presidentes de Honor, sin cuyo continuo impulso, apoyo y cercanía a la labor de la Fundación, no solo en sus grandes líneas sino también en su quehacer diario, esta Fundación no habría podido cumplir con su misión como lo ha hecho, sigue haciéndolo y lo hará por muchos años.
Gracias por su atención.
LECCIÓN MAGISTRAL
EL ESPAÑOL DE TODO EL MUNDO: LA LENGUA Y EL HABLA
Por Darío Villanueva, director de la RAE
Los paleontólogos de Atapuerca certifican que, de acuerdo con la información aportada por los fósiles del yacimiento burgalés, los humanos que allí residieron eran ya capaces de hablar hace medio millón de años. Sus hioides −los huesos situados en la base de la lengua y encima de la laringe− eran ya muy distintos a los de los chimpancés, y su evolución posibilitaba, junto a otros elementos anatómicos relacionados con la fonación, articular los sonidos en modulaciones muy amplias que, asociadas al significado, darían paso a la comunicación interpersonal entre los individuos.
Aunque con frecuencia usemos ambas palabras como sinónimas, cabe atribuir significados diferentes a lenguaje y lengua, tal y como el fundador de la Lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, formuló en su Cours de linguistique générale publicado póstumamente en 1916.
Para el lingüista ginebrino, el lenguaje «se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y convencional». Se trata, pues, de esa dotación genética que todos los humanos poseen en virtud de su anatomía y configuración neuronal. De hecho, no se ha encontrado nunca una comunidad humana, por primitiva y remota que fuese, cuyos individuos no se sirviesen de aquella competencia lingüística para comunicarse entre ellos. Otra cosa ocurre en el caso de los llamados «niños bravíos» o «selváticos» –el más famoso de todos, Victor de l’Aveyron, hallado en los bosques del Languedoc en 1799 y cumplidamente estudiado por el doctor Jean Itard–, que aparecen desprovistos del habla por haber permanecido aislados de los humanos los primeros años de su vida.
Porque para que el fenómeno de la realización lingüística llegue a producirse en plenitud es imprescindible la existencia de la lengua, «un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos». La lengua existe en virtud de una especie de contrato implícitamente suscrito entre los miembros de una determinada comunidad. A este respecto, es igualmente muy famoso el caso de las gemelas californianas Grace y Virginia Kennedy, que hasta los ocho años utilizaron una lengua privada, convenida entre ellas, en la que sus respectivos nombres eran Poto y Cabenga, como resultado del aislamiento a que su familia las había sometido, con los padres ausentes y la única atención adulta de su abuela materna, que no hablaba inglés.
Mas ese sistema de expresiones compartidas acordado por un grupo humano implica una tercera dimensión no menos importante. La lengua es social en su esencia e independiente del individuo; el habla se encarna en cada uno de ellos −de nosotros− y es de índole psicofísica. El habla «es la suma de todo lo que las gentes dicen», y comprende, por tanto, las combinaciones individuales de los elementos del sistema de acuerdo con la voluntad de los hablantes y los actos de fonación, igualmente voluntarios, imprescindibles para ejecutar aquellas combinaciones.
Estamos, pues, ante un fenómeno complejo, que tiene que ver con el resultado de la evolución de una especie privilegiada, con la sociabilidad y socialización de los individuos, y, finalmente, con la apropiación por cada uno de ellos del sistema consensuado de la lengua para realizar, conforme a sus reglas, la competencia personal del lenguaje. Biología, sociología y psicología a la vez. En todo caso, un hecho que roza el prodigio y que, sobre todo, puede ser calificado como radicalmente igualitario y democrático. Salvo condicionantes patológicos, toda persona es dueña de, al menos, una lengua, a cuyas reglas comunales debe someterse, pero que ejecuta −y puede modificar− mediante el ejercicio de su habla soberana.
El prodigio al que aludíamos incrementa considerablemente su espectro si reparamos en una nueva perspectiva. En la realización verbal del lenguaje es inevitable que actúe la función representativa de la realidad que Karl Bühler consideraba como una de las tres fundamentales, junto a la emotiva −o expresiva− por la que manifestamos nuestros sentimientos, y la llamada función conativa −impresiva o apelativa− de la que nos servimos para incidir sobre la conciencia y la conducta de los demás. Nuestro yo individual y social se expresa, respectivamente, mediante estas dos últimas funciones; la primera –la representativa–, nos sirve por el contrario para relacionarnos con la realidad. «Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo», escribió Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus, y si bien luego se retractó de este esencialismo lingüístico por el que se hace del lenguaje una especie de mapa a escala del mundo entero, en su obra de 1921 no dejaba de apuntar hacia una de las potencialidades que desde se siempre se le ha atribuido a la facultad humana del lenguaje.
Efectivamente, antes incluso de la primera de las revoluciones tecnológicas que han afectado a la palabra −la que permitió a través de la escritura fonética su fijación en signos estables y de fácil combinación y descifrado−, el ejercicio de esta ha ido acompañado del poder demiúrgico no solo de reproducir la realidad, sino también de crearla.
No es casual, pues, que en el libro del Génesis la creación del mundo se justifique en términos acordes con el Tractatus de Wittgenstein. Yaveh la realiza allí mediante una operación puramente lingüística, cuando «Dijo Dios: «Haya luz»; y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas; y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana, día primero». Del mismo modo es creado el firmamento, las aguas, la tierra, y así sucesivamente.
Mas, en términos muy similares al Génesis judeo-cristiano, la llamada «Biblia» de la civilización maya-quiché, el Popol-Vuh o Libro del Consejo, narra la Creación de este modo: «Entonces vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo (…) Entonces celebraron consejo sobre el alba de la vida, cómo se haría la germinación, cómo se haría el alba, quién sostendría, nutriría. «Que esto sea. Fecundaos. Que esta agua parta, se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme», dijeron (…) así hablaron, por lo cual nació la tierra. Tal fue en verdad el nacimiento de la tierra existente, «Tierra», dijeron, y enseguida nació».
No muy diferente resulta el comienzo del Enuma elish, el Poema babilónico de la Creación, que data de la Mesopotamia de hacia los años 1200 antes de Cristo: «Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme…».
Este poder demiúrgico de la palabra como creadora ─más que reproductora─ de la realidad se fortaleció con la escritura, al proyectar aquel efecto desde el momento de su primera enunciación a través del tiempo y el espacio, pero también se vio incrementado con la segunda gran revolución tecnológica al servicio de la lengua, la de la imprenta, y lo está haciendo de forma redoblada con los avances de nuestra era de la comunicación audiovisual digitalizada. Del sonido, a la voz; y de la voz a la letra manuscrita o proliferante gracias al invento de Johannes Gutenberg.
Para el pensador canadiense Marshall McLuhan, la historia de nuestra civilización comprendía, fundamentalmente, tres etapas: la segunda era precisamente la instaurada con la invención de la imprenta, cuando se rompe con la tradición anterior en la que la palabra oral era predominante. La máquina gutenberiana, al facilitar la lectura individualizada de los textos, produce una desconexión social, una apropiación por parte de cada sujeto de los conocimientos que el escrito atesora. Este periodo de la Galaxia definida por McLuhan en su famoso libro de 1962, que él llama moderno, da lugar posteriormente al periodo contemporáneo, que surge cuando la tecnología permite la transmisión de mensajes a través de las ondas, en conexión con las innovaciones electrónicas. Esta nueva galaxia de la transmisión del sonido, e incluso también de la imagen a través del éter, supuestamente iba a acabar con la galaxia anterior, de manera que los libros y la escritura estaban destinados a convertirse en residuos de una época pretérita. En esta clave, el pasado sería, a nuestros efectos, la escritura, la literatura y el periodismo tradicional, y el futuro la comunicación audiovisual.
Lo curioso del caso, en la teoría de Marshall McLuhan, es que con este gran avance tecnológico de la radio, la televisión y los medios de comunicación audiovisual de masas a través de las ondas se produce un regreso a situaciones premodernas; es decir, de nuevo la palabra oral se impone a la palabra escrita, y de nuevo la recepción de los mensajes, en vez de ser individualizada, reflexiva y racionalizada por cada sujeto, se hace de una manera colectiva, lo que permite fenómenos de sugestión universal con lo que alcanzamos ese estado de lo que se denomina macluhianamente «aldea global». Es decir, se produce una paradoja muy profunda posibilitada por una sociedad donde los medios de comunicación se producen en términos equiparables en lo sustancial a los de épocas muy arcaicas, pero con todos los avances de la tecnología moderna.
La cultura del manuscrito seguía siendo fundamentalmente oral. Lo auditivo siguió, no obstante, dominando por algún tiempo después de Gutenberg. Sin embargo, pasados los siglos la impresión sustituyó la pervivencia del oído por el predominio de la vista, que tuvo sus inicios en la escritura, pero que solo prosperó con la ayuda de la imprenta propiamente dicha. La imprenta sitúa las palabras en el espacio de manera más inexorable de lo que nunca antes hiciera la escritura, y esto determinó una verdadera transformación de la conciencia humana.
La Galaxia Gutenberg, conforme a la profecía de McLuhan, empieza a perder su predominio con la comunicación eléctrica, como él la denominaba. El telégrafo fue, a mediados del XIX, un avance puramente instrumental y comunicativo. El paso más destacado a este respecto fue sin duda la radio, que después de los precedentes con Marconi, alcanzó con De Forest a principios del siglo XX su formulación definitiva. La televisión, por su parte, es un hallazgo de los años treinta, cuando el cine también se hace sonoro. Según McLuhan, esta nueva era de la comunicación representaba un regreso a las formas predominantes de la comunicación oral, formas por lo tanto contradictoriamente arcaicas. La gran urbe y el universo entero pasaban a ser aldeas globales, y más tarde o más temprano la palabra impresa iba a desaparecer.
Frente a los apocalípticos del rupturismo, cabe realizar una interpretación integradora de todos estos fenómenos y revoluciones comunicativas. El propio Umberto Eco, tratadista de la cultura medieval, semiólogo y hermeneuta, en su libro sobre los límites de la interpretación proporciona una teoría muy interesante a este respecto. Para él, la comunicación electrónica va a representar la síntesis entre la Galaxia Gutenberg ─es decir, la letra impresa─ y la galaxia de la comunicación por impulsos eléctricos a través de las ondas o de las redes digitales de fibra óptica que McLuhan contraponía.
Hoy en día, a través de la computadora, que tiene un aspecto de televisor ─el icono de la nueva civilización de la imagen─, lo que estamos recibiendo es, sobre todo, texto escrito. Es la síntesis posmoderna por la que la palabra se sustenta en lo que aparentemente representaba el instrumento preferido de su enemigo audiovisual: la pantalla. Y eso es lo que no solo comenzó ocurriendo con el teletexto, sino lo que va a incrementarse en la medida en que podamos recibir a través de nuestras terminales informáticas o incluso televisivas los periódicos de información común junto a las revistas científicas que ya están empezando a dejar de editarse en papel. Esa integración de opuestos reales o aparentes se ve fortalecida, además, por el hecho de que la cultura de la oralidad, superada por la de la escritura, haya vuelto otra vez por sus fueros gracias a las revoluciones tecnológicas ya comentadas.
En el cuarto de siglo que nos separa de su fallecimiento ocurrieron acontecimientos transcendentales para la historia de la Humanidad vista desde la perspectiva que McLuhan hiciera suya. En sus escritos se menciona ya el ordenador como un instrumento más de fijación electrónica de la información, pero lo más interesante para nosotros resulta, sin duda, la impronta profética que en algunos momentos el canadiense manifesta a este respecto. Unos pocos años más tarde de su libro de 1962, en la extensa entrevista que una conocida y muy popular revista norteamericana le hace McLuhan expresa una premonición referida a los ordenadores que habla de lo que en aquel momento no era más que un sueño y, por lo contrario, hoy es la realidad más determinante de lo que, con Manuel Castells, vamos a denominar la Galaxia Internet, y que otros como Neil Postman prefieren calificar como «la Era de la Comunicación Electrónica». Decía McLuhan: «el ordenador mantiene la promesa de engendrar tecnológicamente un estado de entendimiento y unidad universales, un estado de absorción en el logos que pueda unir a la humanidad en una familia y crear una perpetuidad de armonía colectiva y paz. Este es el uso real del ordenador».
El propio Manuel Castells ratifíca esta última referencia: «A pesar de que Internet estaba ya en la mente de los informáticos desde principios de los sesenta, que en 1969 se había establecido una red de comunicación entre ordenadores y que, desde finales de los años sesenta, se habían formado varias comunidades interactivas de científicos y hackers, para la gente, para las empresas y para la sociedad en general, Internet nació en 1995». Una primera encuesta registró enseguida 16 millones de usuarios de la red, pero hoy se contabilizan más de un tercio de la población mundial. En los países desarrollados podemos hablar de más de dos tercios de la población como internautas, pero el porcentaje alcanza el 95% en los grupos de edad con menos de 30 años.
Hace ahora trescientos dos años, el 6 de julio de 1713 se reunieron en su casa madrileña con don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, siete hombres decididos a constituir una Academia «que se compusiese de sujetos condecorados y capaces de especular y discernir los errores con que se halla viciado el idioma español con la introducción de muchas voces bárbaras e impropias para el uso de gente discreta».
Un mes más tarde, concretamente el 3 de agosto, se levanta la primera acta de la que bien podemos considerar sesión constitutiva de la Real Academia Española que una Cédula firmada por el monarca Felipe V el 3 de octubre de 1714 institucionalizará como tal. El propósito que alentaba la iniciativa no era otro que, ante el deterioro del idioma que se denuncia, «advertir al vulgo (que por su menor comprensión se ha dejado llevar de tales novedades) cuan perjudicial es esto al crédito y lustre de la Nación». Y para lograr tal objetivo, los ocho fundadores a los que ya se añaden enseguida catorce académicos más, conciben como instrumento inexcusable «un amplio diccionario de la lengua castellana, en que se dé a conocer lo más puro de ella».
En sus primeras actas la naciente corporación incluye, amén de la nómina de sus miembros fundadores, una relación de autores, en prosa y verso, «de los que tratan con más perfección la lengua española», de cuyo expurgo se encargarán los académicos para extraer de sus obras los ejemplos más representativos que ilustran cada uno de los lemas o voces incluidos en el que acabará siendo conocido como el Diccionario de Autoridades. Y desde aquella jornada canicular y fundacional se decide también encargar al académico Andrés González de Barcia que elabore «un plano en que se expresen las circunstancias que se hayan de observar en cada dicción» como paso previo a la distribución de las letras entre los académicos.
Descarto ampliar aquí esta pequeña reseña histórica, pero lo que sí creo pertinente es la consideración siguiente. La RAE nace de una iniciativa tomada por un grupo de individuos pertenecientes a lo que hoy denominamos la “sociedad civil” que no tarda, sin embargo, de obtener el máximo refrendo real. En este sentido, representa un punto de intersección entre aquellos dos vectores que Ferdinand de Saussure encontraba en la realización de la facultad humana del lenguaje: el habla y la lengua.
Los ocho académicos fundadores, más los catorce que enseguida les secundaron, estaban lógicamente dotados cada uno de ellos de su habla personal, fruto de su sensibilidad, temperamento, cultura, edad, experiencias e, incluso, de las circunstancias derivadas del lugar de su nacimiento (Navarra, León, Andalucía, Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia, las Islas Canarias si se confirmara el origen tinerfeño de fray Juan Interián de Ayala…), su compromiso con el idioma les lleva a emprender una ardua tarea para contribuir a la codificación del sistema constituido por la lengua española. No será sino el primer paso de un vasto programa de actuaciones en la misma dirección que se ha mantenido vigente, sin solución de continuidad, hasta hoy mismo.
No resulta imprescindible para el bienestar de una lengua la existencia de una Academia. El inglés carece de ella, y ello no le impide ocupar el lugar de lingua franca que le aportó la victoria de la segunda guerra mundial. Otras instituciones semejantes, como la Académie française a la que el acta fundacional de 3 de agosto de 1713 hace mención expresa, no ha consagrado a los códigos de su idioma una atención y un esfuerzo parejo al de la Real Academia Española. La conmemoración de nuestro tricentenario ha significado una ocasión oportuna para subrayar lo que aquella iniciativa, surgida en definitiva de lo que hoy denominamos «sociedad civil», representó de institucionalización del interés de un grupo de hablantes por contribuir al mejor mantenimiento y desarrollo de su lengua. Ese interés se plasmó, como reza el folleto de 1715 titulado Fundación y estatutos de la Real Academia Española, en «la elección de empresa para los sellos, que fue la de un crisol en el fuego, con esta letra: Limpia, fija y da esplendor».
Aquel Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua cuyo primer tomo se publicó en 1726 y el sexto y último trece años después, incluye un Discurso proemial de la Orthographia de la Lengua castellana, que se transformará en 1741, ya como obra exenta, en la Ortographía española.
Esta dimensión normativa y propedéutica, a favor de que los hablantes asumieran un mismo código gráfico a la hora de plasmar por escrito la lengua, se retoma en 1952 con las Nuevas normas de prosodia y ortografía, que al ser reeditadas añaden la coletilla declaradas de aplicación preceptiva desde 1º de enero de 1959. Finalmente, en 1999 aparece una nueva edición de la Ortografía de la lengua española ahora ya orientada en la dirección de la política panhispánica adoptada por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y en diciembre de 2010 se presenta en Madrid la última Ortografía que describe pormenorizadamente el sistema ortográfico del español aprobado en Guadalajara de México. En 2012 se ofrece ya la versión abreviada pensada para su uso escolar con el título de Ortografía básica de la lengua española.
Aparte el repertorio necesariamente incompleto del acervo lexicográfico del idioma, el otro gran código de la lengua está formulado en la Gramática, cuya primera formulación por parte de la RAE hubo de esperar hasta 1771. Cuatro serán las ediciones dieciochescas de esta Gramática de la lengua castellana. En 1973 aparecerá un Esbozo de una nueva gramática de la lengua española pero solo será en diciembre de 2009 cuando se presente una monumental Nueva gramática de la lengua española, alaborada conjuntamente por las veintidós academias de la lengua española pertenecientes a ASALE, bajo la dirección del académico español don Ignacio Bosque. Al año siguiente se ofrecerá una versión reducida con el título de Manual de la NGLE y en 2011 la Nueva gramática básica de la lengua española, concebida para transmitir la nueva doctrina gramatical en los ciclos educativos anteriores a la Universidad. Igualmente, este mismo año se publica el tercer y último volumen de la NGLE dedicado a la Fonética y Fonología bajo la dirección de don José Manuel Blecua.
Aquel diccionario fundacional, que fue el primer cometido abordado por la RAE ─ el comunmente conocido como Diccionario de Autoridades─ dio paso en 1780 a una nueva obra que prescinde de ellas (de las citas de los autores seleccionados para autorizar las voces y acepciones) para transformarse en un diccionario de uso en un solo tomo, al que seguirán veintidós ediciones hasta 2014. La que había aparecido en 2001 fue la primera que se ofreció en su versión digital a través de la página web de la RAE (www.rae.es), y viene recibiendo en este año de 2015 una media de cuarenta y cuatro millones de consultas cada mes procedentes sobre todo, pero no exclusivamente, de los países hispanohablantes.
Desde junio de 2011 la elaboración del nuevo Diccionario de la lengua española, que se presentó en Madrid y en México en otoño de 2014 como cierre del tricentenario de la RAE, se enriquece con la participación de los usuarios que a través de la Unidad interactiva del DRAE (www.unidrae.es) pueden hacer sus correcciones, sugerencias y propuestas. Tómese esta referencia como un dato de más de ese sutil maridaje entre la lengua y el habla en los propios fundamentos y en el ámbito de actuación de esa creación ilustrada surgida de la sociedad civil que es la Real Academia Española. Quienes la han servido desde sus orígenes y hasta el presente han atendido a las dos caras del ejercicio del lenguaje que se manifiestan en el ámbito del idioma español como también en el de todos los demás: la iniciativa y realización individual del habla, y la codificación social del pacto que sustenta la lengua. En cada uno de los académicos alienta esa dualidad; se sienten, como el resto de los hispanoparlantes, dueños de su habla, pero trabajan también para contribuir a la mejor sistematización de la lengua española de acuerdo con la evolución nunca concluida de una sociedad crecientemennte compleja, en la que en nuestro siglo XX la información y la comunicación se benefician de hasta hace poco inconcebibles desarrollos tecnológicos.
Nadie ignora que un diccionario, cualquier diccionario y no solo los calificados como «históricos», es el resultado de un laborioso proceso de decantación en el tiempo. Las lenguas se van haciendo a sí mismas año a año, siglo a siglo, y cada una de sus palabras, así como cada una de sus distintas acepciones, ha ido madurando día a día en la voz y la memoria de los hablantes.
Pero quizá no reparemos por igual en la importancia que el espacio tiene para los diccionarios. En la medida en que estos compendios de las voces de un idioma llegan a nosotros plasmados en las páginas de un libro, la mayor o menor extensión tipográfica de este condiciona inevitablemente el contenido lexicográfico de todo diccionario.
El Diccionario de la lengua española contiene, así, en su vigésimotercera edición algo más de 93 000 lemas; esto es, menos de 100 000 palabras, muchas de las cuales incluyen, sin embargo, varias acepciones (en total, 200.000) hasta el extremo de que hay artículos del DRAE que abarcan más de una página. ¿Significa esto que el español alcanza tan solo aquellas cifras en cuanto a su caudal léxico?
Evidentemente no. El Diccionario ofrece tan solo una selección de las voces que están vivas en nuestra lengua. Y los límites vienen impuestos por una mera cuestión de espacio: las matrices que el diseño de la edición soporta. Esta edición del tricentenario, como nos gusta denominarla, ha ampliado su espacio tipográfico. En función del cuerpo de letra finalmente adoptado, de un nuevo formato del libro y del número de páginas (2.312) que ha admitido, se llegó a más de veinte millones de matrices, insuficientes de todos modos para recoger el ingente patrimonio léxico de lo que podríamos denominar el «español total». El español de todo el mundo.
El Diccionario de Autoridades constaba ya de unas 37 000 entradas, y en su prólogo, al tiempo que se reconocía el precedente señero del Thesoro de la lengua castellana o española publicado en 1611 por Sebastián de Covarrubias, no dejaba de señalarse que «a este sabio Escritor no le fue fácil agotar el dilatado Océano de la Lengua Española, por la multitud de sus voces; y así quedó aquella obra, aunque loable, defectuosa, por faltarla crecido número de palabras». Así, con la ampliación de lemas en la nueva edición de 1672 a cargo del padre Benito Remigio Noydens, el número total no superará las 11 000 entradas.
Por ese mismo prurito, el DRAE se limita con prudencia al ámbito del «español general», entendiendo como tal algo así como el máximo común denominador de una lengua ampliamente expandida, sobre todo –aunque no exclusivamente: pensemos en Guinea Ecuatorial– por los vastos espacios de España y América pero que mantiene, sin embargo, una unidad léxica y gramatical verdaderamente excepcional.
Esto no quiere decir en modo alguno que las voces que quedan fuera del DRAE no puedan pertenecer a ese «español general», ni que las que no se ajustan a este criterio dejan por ello de ser palabras españolas. Jugamos, pues, con dos condicionamientos espaciales en lo que se refiere al léxico de un idioma. Por una parte, el representado por la capacidad de las páginas del diccionario; por otra, la dimensión geográfica, tan importante en lenguas ecuménicas como es español, hablado en numerosos enclaves del universo mundo por tantos y tantos hombres y mujeres que aportan una enorme variedad de acentos y una no menos generosa diversificación de vocablos y de acepciones que enriquecen su patrimonio verbal.
Existe, así, la posibilidad de que algún hispanohablante eche en falta la presencia de una determinada palabra en el DRAE, y que considere esta ausencia un error manifiesto. Pero también cabe la interpretación de que las palabras que no figuran en él no son legítimas, no están autorizadas, y la Academia las condena por ello a las tinieblas exteriores del idioma.
En el primero de los dos supuestos mencionados, no es imposible que se atribuya tal omisión o ausencia a la arbitrariedad con la que el cuerpo académico toma sus decisiones en lo que a la elaboración del Diccionario se refiere. Nunca ha sido así, pero en la actualidad contamos con un poderoso instrumento para avalar la selección de los lemas que finalmente ocuparán su lugar en el espacio tipográfico del Diccionario. Me refiere a bases de datos almacenadas y procesadas informáticamente como el CORDE (Corpus diacrónico del español), CREA (Corpus de referencia del español actual) o el CORPES (Corpus del español del siglo XXI). Este último es la prolongación del CREA y consiste en el almacenamiento de veinticinco millones de formas del español hablado y escrito registradas cada año, de modo que el objetivo es llegar en el año del tricentenario a los trescientos millones de realizaciones de palabras concretas en contextos determinados, cronológicamente marcados así como también en cuanto a su localización geográfica. Por razones demográficas obvias, un 70% de esas formas proceden de fuera de España, y las fuentes de las que se toman son tanto orales (radio y televisión, sobre todo) como escritas (literatura, periodismo, publicidad, política, ciencia, economía, tecnología, etc.). El resultado de este esfuerzo es un mapa detalladísimo de lo que es la lengua española hoy por hoy en su evolución y en su distribución geográfica; una fuente novedosa e inexcusable no solo para elaborar el Diccionario sino también el resto de las obrasde la RAE.
Los hispanohablantes, cada uno de los hispanohablantes, se siente con toda legitimidad dueño de la lengua. Reside en ella como quien ocupa un lugar en el mundo. Sabe también que las palabras que la componen no solo sirven para decir, sino también para hacer; para crear, incluso, realidades. Y de esta condición vienen las tensiones que de hecho se producen en la valoración popular de los acuerdos que la Academia toma en cuanto al Diccionario, la Gramática o la Ortografía. Hay quien reclama mayor energía normativa; para otros, la RAE se extralimita con sus decisiones como si olvidara que –según la frase así acuñada– la lengua no es propiedad de nadie, sino que pertenece al pueblo. Este lema, sin embargo, está siempre presente en el trabajo que los 46 académicos realizamos en nuestras comisiones y plenos de todos los jueves del año.
Cronología de las actividades en julio 2015
Miércoles 1 de julio
- -18:00. Inauguración de la Exposición de Fotografía “Paisajes y ciudades en la fotografía de Augusto Arcimís”. Palacio de la Audiencia
- -19:00. Acto Académico Anual de la FDSCCH. Aula Magna Tirso de Molina.
- -Darío Villanueva, Director de la Real Academia Española, pronuncia la lección magistral sobre “El español de todo el mundo: la lengua y el habla”.
Lunes 6 de julio- jueves 9 de julio
- 20:30. Ciclo de cine de la Asociación ALCES XXI. Palacio de la Audiencia
Martes 7 de julio
- 19:30. Conferencia sobre Numancia y el mundo celtibérico. Alfredo Jimeno. Aula 1 del Convento de la Merced
Lunes 13 de julio
- 20:00. Confesiones de Autor. Juan Bonilla. Aula Magna.
Martes 14 de julio
- 20:00. Confesiones de Autor. Carme Riera. Aula Magna.
Miércoles 15 de julio
- 20:00. Confesiones de Autor. Marcos Giralt Torrente. Aula Magna.
Jueves 16 de julio
- 20:00. Confesiones de Autor. Joaquín Leguina. Aula Magna.
Lunes 20 de julio
- 19:30. Literaturas Laterales. J. Benito Fernández. Aula 1.
Martes 21 de julio
- 19:30. Literaturas Laterales. Alejandro Alonso Nogueira. Aula 1.
Miércoles 22 de julio
- 19:30. Literaturas Laterales. Alfonso Armada. Aula 1.
Jueves 23 de julio
- 19:30. Literaturas Laterales. Guadalupe Arbona Abascal. Aula 1.
Lunes 27 de julio
- 19:30. Pensamiento y política. Francisco Sosa Wagner. Aula 1.
Martes 28 de julio
- 19:30. Pensamiento y política. Mercedes Fuertes. Aula 1.
Miércoles 29 de julio
- 19:30. Pensamiento y política. Félix Ovejero. Aula 1.
Jueves 30 de julio
- 19:30. Pensamiento y política. Juan Díez del Corral. Aula 1.